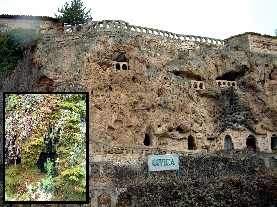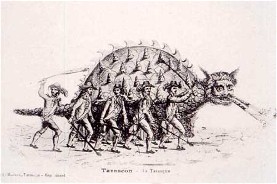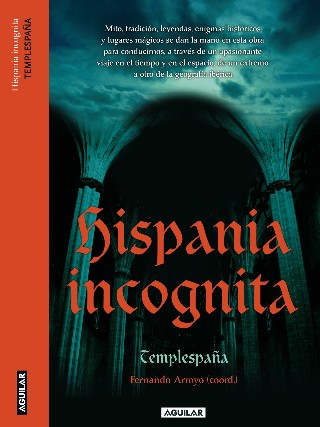|
|
HISPANIA INCOGNITA En Hispania incognita, mito, tradición, leyendas, enigmas históricos y lugares mágicos se dan la mano para conducirnos, a través de un apasionante viaje en el tiempo, de un extremo a otro de la geografía ibérica: Galicia, Castilla, Valencia, Murcia, Andalucía... serán escenarios en los que nos encontraremos a lo largo de los diferentes capítulos para descubrir esa «España desconocida» que nos rodea.
Desde el mítico continente perdido de la Atlántida hasta el romanticismo del siglo XIX, desfilarán ante el lector muchos de los pueblos que han contribuido a conformar la identidad nacional española a través de los siglos; personajes que han influido de manera extraordinaria en el devenir histórico de España por su carisma o heroísmo; misterios, intrigas y aventuras de carácter novelesco; lugares con una atracción especial por sus características geofísicas o arquitectónicas; las huellas simbólicas de los enigmáticos caballeros templarios; tradiciones y leyendas de origen ancestral con influencias célticas, grecolatinas, judías y árabes que permanecen vivas en pleno siglo XXI.
Hispania incognita se ha ordenado en cinco partes temáticas, bajo los siguientes epígrafes descriptivos:
- Ancestros, mitos y tradiciones. Para hacerse mejor una idea de la variedad temática, nada mejor que ofrecer una sucinta presentación de cada uno de los capítulos.
Cap. I: El hombre fósil, por Juan Ignacio Cuesta Millán,
donde se refiere la aparición de los primeros homínidos
en la Península Ibérica, contrastándose las teorías evolucionista y
creacionista. En este capítulo se diserta sobre las facultades que separaron a
los homínidos de los animales: la inteligencia, la
abstracción y sobre todo la trascendencia. El crucial hallazgo en Atapuerca de una nueva especie bautizada Cap. II: Del mito atlante a la civilización perdida de Tartessos, por Fernando Arroyo Durán, donde se analizan algunas de
las teorías que relacionan los mitos ibéricos y las ancestrales rutas de
peregrinación con el continente perdido de la Atlántida. Lo interesante en este
artículo es la formulación mitográfica que recompone
tradiciones, mitos y leyendas. Los mitos y sus interpretaciones deben
considerarse estrictamente en un plano simbólico y arquetípico, pues de esa
forma pueden entenderse determinados aspectos cosmogónicos y primordiales que
parecen imbricarse en lo más profundo de las civilizaciones humanas y para los
que las teorías científicas no pueden dar explicaciones convincentes. De los
mitos ibéricos más ancestrales se llega hasta la religión celtibérica, de
influencia escita-indoirania, según algunos expertos,
e incluso védica según otros, y que, en definitiva, es una síntesis
interesantísima de la espiritualidad oriental y occidental. La exposición
concluye con un periplo histórico por la enigmática civilización de Tartessos, de oscuro origen y cuyo declive y desaparición
acaece con la llegada de los cartagineses al sur de la Península Ibérica.
Cap. III: Celtiberia. Sacrificios humanos a los dioses de
la Naturaleza, por Juan Ignacio Cuesta. Aquí se habla de las tribus que, llegadas por el
norte y sur de la Península Ibérica, conformaron una cultura de simbiosis
verdaderamente fascinante: la celtíbera. Estos antiguos pobladores de Iberia rindieron diversos cultos a la Naturaleza,
asociados a fenómenos perceptibles que tenían efectos en su vida cotidiana, no
dudando en ofrecer a sus dioses sacrificios humanos. En este capítulo se habla
de los viejos espíritus o divinidades célticas, de la casta sacerdotal o
druidas, de las aras o altares de sacrificios de los pueblos de los verracos:
los vetones, tribu celtibérica que conformó junto con otras la llamada «Cultura
de las Cabezas Cortadas».
Cap. IV: La Torre de Hércules y el mito de Gerión, por Carlos García Costoya, donde la fusión bíblica-mesopotámica del mito del Diluvio
Universal y las tradiciones celtas confluyen en la mágica tierra de Galicia, y
donde la el mito clásico de Hércules y Gerión (rey de Tartessos) y la historia de la Hispania
romana se concretizan en un monumento: el faro más antiguo del mundo, conocido
como Torre de Hércules, en la ciudad de La Coruña.
Cap. V: La dama del lago y otras mujeres
mitológicas, por Chema Ferrer Cuñat,
repara en la mitología femenina, dado que la figura de la mujer ocupó un lugar
relevante en las sociedades antiguas. Los modernos
mitólogos sugieren que aquella primera esposa de Adán, la Lilit
de los textos hebreos, un ser correspondiente a las lamias
griegas y romanas, era la personificación de lo femenino, caracterizado no
solamente por su capacidad de fecundar, sino por la perversión y la perfidia o
por la rebeldía frente al poder masculino. Esta significación ha sido una
constante en las diferentes culturas, por ejemplo en las míticas ondinas,
ninfas o janas ibéricas, identificadas en la Edad Media
con las brujas o hechiceras. Esto afectó a la consideración popular de los
lugares mágicos tradicionales, como las lagunas y las fuentes, muchas de las
cuales, durante la cristianización, se fueron asociando a apariciones marianas
y dedicadas al culto a la Virgen. En el capítulo se explica por qué mitos como
el de Melusina, cuyo mejor relato nace de la pluma
del escritor Jean d'Arras a finales del siglo XIV en La noble historia de los Lusignan, representa
el exponente principal de los numerosísimos linajes que fundamentan su
nacimiento en una leyenda. Incluso algunos miembros de estos linajes, como Guy de Lusignan, logró sentarse
en el trono del reino latino de Jerusalén durante las cruzadas. El capítulo
concluye con las curiosas tradiciones en torno a algunas mujeres mitológicas
hispánicas, como la ninfa galaica Tanitaco, la ondina
del Matarraña o la jana levantina de la fuente de Teulada.
Cap. VI: Aprendices, compañeros y maestros, por Antonio Galera
Gracia, donde se explica de qué forma los diferentes oficios tradicionales en
los que se emplea el ser humano fueron apareciendo en la Historia obedeciendo
siempre a las diversas necesidades que se le planteaban. Desde la confección de
vestidos de los primeros clanes prehistóricos a la elaboración de las primeras
armas y rudimentos para la caza y la defensa, desfilan por este capítulo los
brujos o sacerdotes, los artesanos y alfareros, los curtidores y cardadores,
los herreros y carpinteros, etc. En el capítulo se relatan algunos casos
legendarios e históricos relacionados con los gremios artesanos, como la
matanza de Tedeliz, hazaña llevada a cabo por los
gremios de curtidores y cardadores contra los piratas berberiscos que asolaban
las costas levantinas en el siglo XIV; las curiosas obligaciones contractuales
entre los aprendices y maestros de oficios entre los siglos XVI al XVIII, etc.
El capítulo concluye con la hipótesis defendida por el autor sobre uno de los
grandes enigmas gremiales del Medievo: las marcas de
cantería que se pueden observar en algunas piedras de las iglesias, catedrales
y fortificaciones del periodo románico y gótico.
Cap. VII: El 'taurobolio' atlante de La Barrosa, por Chema Ferrer, trata
de una antiquísima tradición popular que aún se celebra en nuestros días en el
pueblo soriano de Abejar, cuyo origen y significado cabe sondear en los
arcaicos cultos táuricos ibéricos y en el mito
platónico de la Atlántida...
Cap. VIII: La noche de San Juan y los «júas», por Emilia Cobo de
Lara, donde se explica cómo una festividad que se remonta a tiempos
inmemoriales y que está relacionada con el solsticio de verano, con el correr de los siglos se ha ido transformando
para adaptarse a los diferentes momentos históricos, bien adoptando un
trasfondo religioso, bien siguiendo pautas propias de la tradición popular. La
noche de San Juan es una tradición de origen pagano que se incorporó al
calendario festivo cristiano para conmemorar el nacimiento de San Juan
Bautista, Precursor del Mesías. No es gratuita la
coincidencia entre el ancestral culto solar y San Juan Bautista, dado que el
personaje es de una gran talla, porque representa al Sol menor que abre camino
al gran Sol, que es Cristo. La fórmula de síntesis utilizada por la Iglesia
para asimilar a sus ritos las tradiciones paganas de los fuegos nocturnos en la
fiesta del solsticio de verano, se basa en la adaptación a las propias
tradiciones religiosas cristianas que hablan del milagroso nacimiento de San
Juan. En la actualidad, la noche de San Juan es, ante todo, una fiesta
de carácter popular cargada de simbolismo, aunque la mayoría de los que
participan en ella desconozcan el significado de los ritos que llevan a cabo.
El capítulo se ocupa específicamente de la noche de San Juan malagueña o
«verbena» de San Juan, donde un muñeco llamado «júa»,
que recibe este nombre en recuerdo de Judas Iscariote,
es quemado la noche del 23 al 24 de junio. Para comprender mejor el significado
simbólico de esta sacra y profana festividad, se analizan los aspectos
primordiales, las leyendas, los ritos y predicciones relacionados con la noche
de San Juan.
Cap. IX: San Pedro de Castellfort:
la peregrinación «herética», de Chema Ferrer. Otra muestra de asimilación cultural y
cultual. En este caso se trata de la peregrinación a un lugar sagrado de la
histórica y fascinante comarca del Maestrazgo: la ermita medieval de San Pedro
de Castellfort, donde se venera al sustituto cristiano del mitológico protector de Roma, Júpiter Optimus Maximus
(el mejor y más alto), que se adoraba en un templo sobre el monte Capitolino.
Como Júpiter Fidius era guardián de la ley, defensor
de la verdad y protector de la justicia y la virtud, Simón Pedro, el principal
discípulo de Jesucristo, apóstol y misionero de la primitiva Iglesia cristiana,
es para la tradición católica el primer obispo de Roma y primer Papa (Pontifex Maximus).
Pero es que, indudablemente, el destino de la romería de San Pedro es además el
mismo enclave donde los antiguos pobladores celtíberos acudían a celebrar los
rituales relacionados con la llegada de la primavera. En esta ancestral romería cabe destacar dos hitos
importantes: la parada en el Santuario de la Virgen del Avellano, durante la
primera jornada, y la de la Virgen de la Fuente, durante la segunda.
Reminiscencias del culto y veneración a las aguas subterráneas y a sus ninfas
custodias, en la figura arquetípica de la Venus Matero Venus Genitrix,
diosa de los jardines y de los campos en la mitología romana, cuyo lugar ha
sido providencialmente ocupado por la «Venus cristiana», Nuestra Señora, la «Estrella de la Mañana». Pero el verdadero esplendor del lugar, a la vez que la
extraña reconstrucción del eremitorio y sus aledaños, tiene lugar cuando el
padre Francisco Celma llega a la localidad de Catí, en el siglo XVIII. Se asegura que este piadoso
sacerdote se hallaba al borde de la muerte y, encomendándose a la Virgen del
Avellano, se recuperó milagrosamente tras haber recibido incluso el viático. A
partir de aquel momento, el padre Celma se hizo cargo
de la reconstrucción de la iglesia construida en el Santuario, así como de la
decoración del interior de la llamada Capilla de la Comunión, en la iglesia de
la población. Estos dos lugares son especialmente relevantes por su
extraordinario simbolismo. Para comprender mejor el sustrato de este complejo
entramado tradicional y simbólico, el capítulo diserta sobre las
significaciones de la alquimia mística cristiana, los cultos paganos celtas y
la antigua celebración de la sexualidad.
Cap. X: La Cruz de Caravaca. Una extraña forma de
contribución, por Antonio Galera. Este capítulo trata sobre una de las reliquias más
sagradas y famosas de España: la Vera Cruz de Caravaca. Se refiere la tradición
de su milagrosa aparición y se detallan los privilegios otorgados a la ciudad y
el santuario que custodia la reliquia a lo largo de los siglos por diferentes
reyes hispanos, debido a su milagrosa intervención en abundantes victorias
contra los invasores sarracenos. Especialmente extraña es una forma de
subvención concedida en tiempos de Felipe III a petición del padre Luis Ferrer,
de la Compañía de Jesús...
Cap. XI: La «Tarasca»: de tradición medieval a icono de la
moda,
por Emilia Cobo. La Tarasca es una tradición, de probable origen francés, que
pasó a España en la Edad Media formando parte de la procesión del Corpus Christi. Era la tarasca una figura de gran tamaño que
representaba un animal monstruoso y maligno, cuyo simbolismo era una auténtica «catequesis moralizante visual». En el capítulo se refiere la historia de esta
tradición en ciudades como Madrid, donde fue prohibida por el rey Carlos III en
1780, y en Granada, donde para soslayar la
prohibición real, la tarasca cambió su nombre por el de «la Pública», con el
que se le ha conocido popularmente hasta hace unas décadas. En los últimos años
ha vuelto a recuperar su nombre de «Tarasca» y a ser, una vez más, el referente
lúdico de la fiesta religiosa y profana más importante de Granada. El artículo
concluye con la explicación de por qué hoy en día, si se pregunta a cualquier
granadino qué es la tarasca, inmediatamente contestan que es el referente
ciudadano de la moda femenina del verano... Y es que son pocos los que
reconocen ya su origen o su significado tradicional.
Cap. XII: El sepulcro del apóstol Santiago, por Carlos García Costoya. En este artículo, escrito por uno de los principales expertos en
tradición jacobea, se detallan de manera escueta las principales «pruebas» históricas y arqueológicas que apuntan a la autenticidad de la tradición
compostelana. Se refieren los pormenores de los estudios arqueológico y
anatómico de los huesos exhumados en la basílica compostelana, encargado a la
Universidad de Santiago por el arzobispo Miguel Payá Rico en el siglo XIX, así como un resumen de los principales argumentos que,
durante el proceso canónico, permitieron llegar a la conclusión de que los
restos humanos hallados en las excavaciones pertenecían al apóstol Santiago y
sus discípulos. El trabajo concluye ocupándose de los hallazgos de restos
arqueológicos en la excavación de 1897 y relacionando las pruebas más
concluyentes que refuerzan la antigüedad y autenticidad de la tradición
jacobea.
Cap. XIII: El varón apostólico San Cecilio:
entre la leyenda y la fe, por Emilia
Cobo. Este artículo se ocupa de la figura del primer obispo y patrón de
Granada, San Cecilio, uno de los Siete Varones Apostólicos que, según la
tradición, acompañaron al apóstol Santiago para predicar la fe de Cristo en la
antigua Hispania. A caballo entre la historia y la
leyenda, la figura de Aben Alradi,
más conocido como San Cecilio, está profundamente ligada a la génesis histórica
de la Iglesia cristiana granadina, que tiene sus orígenes en los primeros años de
expansión del cristianismo, al ser la provincia romana de la Bética (actual
Andalucía), una de las zonas más romanizadas a finales del siglo I. Todo lo que sabemos de
San Cecilio está sacado de los llamados libros plúmbeos del Sacromonte,
hallados en la capital del reino nazarí tras ser conquistada por los Reyes
Católicos a finales del siglo XV, concretamente, cuando se estaba construyendo
la catedral, ya en el siglo XVI. Se explica por qué la Iglesia católica nunca
ha aceptado estos libros como fuentes fiables a la hora de describir la vida
del santo. Entre los hallazgos, un pergamino es especialmente interesante: las
llamadas Profecías de San Juan. Desde el primer momento llamó la
atención el texto del pergamino. En la parte superior aparecía el texto en
árabe; a continuación, el texto en castellano de la época; debajo, otro texto
en árabe; y en el lado izquierdo, un texto en latín con ortografía
castellanizada. El primer texto, escrito en árabe, explicaba que era una
profecía de San Juan Evangelista: al parecer, San Cecilio, a su vuelta de
Tierra Santa, había recogido esa profecía en Atenas, de manos del
Pseudo-Dionisio el Areopagita,
discípulo de San Pablo, junto con los otros objetos...
Cap. XIV: Zulema y la leyenda de la Mesa del rey Salomón, por Fernando Arroyo. El
capítulo se ocupa del sagrado objeto conocido como Mesa de Salomón, una
reliquia de enorme valor simbólico y material que, según las crónicas
musulmanas, los árabes habrían encontrado en la capital del reino visigodo de Hispania, la antigua población de origen celta que los
romanos llamaron Toletum. El hallazgo habría tenido
lugar en los primeros días de la invasión islámica de la Península Ibérica, en
el año 711. Sin embargo, no es seguro que la encontrasen ni que estuviese en
aquel momento en Toledo... ¿Realidad? ¿Leyenda? La historia de cómo la Mesa de
Salomón habría llegado a España comienza durante la toma de Jerusalén y el
saqueo del Templo de Salomón llevado a cabo en el año 70 de la era cristiana
por las legiones romanas de Tito. En el artículo se refiere cómo la reliquia
pasó más tarde a formar parte del mítico tesoro de los godos y cómo en el año
526 es trasladada a Toledo cuando dicha ciudad se convierte en la capital del
reino visigodo de Hispania. Se analizan las crónicas
musulmanas para contrastar cómo las árabes y bereberes inciden en el desarrollo de la conquista islámica
de Hispania o en la descripción de la Mesa de
Salomón, mientras que la tradición hispano-árabe (recogida por autores
andalusíes o magrebíes ya tardíos) se ocupa más del
origen remoto de la reliquia y del motivo por el que se encontraba en Al Ándalus. Por último, el autor se ocupa de una de las
versiones legendarias, recogida incluso por Cervantes de las consejas populares
alcalaínas, que señalan que fue en Alcalá de Henares, más concretamente junto
al cerro del Viso, en la conocida como cuesta de Zulema (y Zulema no es otra
cosa que la deformación del nombre árabe Sulayman, esto es Salomón), que los sarracenos habrían encontrado la Mesa de Salomón
escondida en una cueva por los visigodos durante su repliegue... Y es que antes de que existieran las ciudades musulmanas
de nueva fundación de Madinat al-Faray (Guadalajara) o Madinat al-Salim (Medinaceli), ya se dio en llamar, desde los mismos inicios de la invasión
agarena, Madinat al-Salim (Ciudad de Salomón) y Madinat al-Maida (Ciudad de la
Mesa) a la vieja Complutum junto al río Henares... El
trabajo concluye con la exposición de una hipótesis inédita, que situaría a Tarik, el gran caudillo norteafricano que encabezó los
inicios de la conquista árabe de España, como miembro de una estirpe de origen germánica...
Cap. XV: Hermanos Hospitalarios de Burgos, una
orden histórica envuelta en la leyenda, por Antonio Galera.
La Orden de los Hermanos Hospitalarios de Burgos fue fundada en 1212 por el rey
de Castilla Alfonso VIII, como acción de gracias por haber vencido en la batalla de
Las Navas de Tolosa «gracias al milagro que el
Todopoderoso tuvo a bien obrar en favor de los cristianos», y en recuerdo de la
milagrosa aparición de Nosa Señora da Barca al
apóstol Santiago, que tanta semejanza guardaba con el milagro que se había
obrado en la mencionada batalla. La nueva hermandad fue fundada con los
siguientes objetivos: cuidar, socorrer y defender a los peregrinos que se dirigían
hacia el sepulcro del apóstol Santiago y, asimismo, cuidar, socorrer y defender
a los peregrinos que se dirigían hacia el templo de Nosa Señora da Barca, para alcanzar desde allí el «fin del mundo» (como se ve, lo
que muchos hoy creen una costumbre pagana tiene también su razón de ser
cristiana dentro de la tradición jacobea). Esta hermandad de caballeros estaba
conformada, por tanto, por hospitaleros y soldados. En el artículo se explica
la leyenda jacobea de la aparición de Nosa Señora da
Barca en Muxía, Galicia, y cómo los llamados «lugares
de poder» fueron buscados desde tiempos inmemoriales en todas las culturas por
hombres que aspiraban a alcanzar la sabiduría, la salud o la santidad (los esenios, por ejemplo, fueron
verdaderos expertos en la búsqueda y determinación de estos mágicos lugares),
costumbre que los eremitas y monjes cristianos llevaron a cabo por conocerla a
través de los libros sagrados que traducían, tales como el Neviím o libro de los Profetas hebreos (ss.VIII al I a.C.), e incluso a través de antiguos tratados de medicina como el Corpus Hippocraticum (s.IV a.C.). El
culto simbólico de las piedras estaba enraizado en la cultura celta, pero en la
cultura medieval las piedras conservaron en buena parte aquellas tradiciones.
Buena muestra de ello es la leyenda que relaciona a la Hermandad de los
Hermanos Hospitalarios de Burgos con una de estas piedras sagradas, la llamada «pedra de avalar», ubicada en Galicia; leyenda que tiene ciertas analogías
simbólicas con el episodio de otra leyenda, la del rey Arturo y la espada
mágica, Excalibur, que sólo él pudo sacar de la roca
en la que estaba enclavada. Por supuesto, el artículo también se ocupa de la
historia documentada de la orden hospitalaria burgalesa, que, además de en la
ciudad castellana en la que se fundó, tenía otro hospital caritativo en la
localidad gallega de Corcubión, cerca del Finis Terrae.
Cap. XVI: Los endemoniados de La Balma, por Chema Ferrer. En el año 1939 la Guardia
Civil disolvía por la fuerza una auténtica batahola de Satán en el Santuario de
La Balma, sito en uno de los lugares más inaccesibles
de la ya de por sí aislada comarca del Maestrazgo. Los exorcismos de la Virgen de la
Balma, que se venían celebrando desde tiempos
inmemoriales, transformaban en un auténtico aquelarre el santuario mariano en
los últimos días del verano. Frente a la recóndita
cueva se congregaban miles de personas que, llegadas en una especie de
siniestra romería, no tenían otro objetivo que alimentar su lascivia y
satisfacer sus instintos más morbosos. El atractivo principal lo constituían
los poseídos, que llegaban al santuario desde lugares verdaderamente lejanos,
pues tal era su fama. Todo aquel concierto del espanto lo dirigían ciertas
mujeres poco piadosas, las llamadas caspolinas porque procedían en su mayoría
de la villa aragonesa de Caspe, arpías que se alzaban con el báculo de la
autoridad, impartiendo remedios y métodos absolutamente perversos. Sacerdotisas
del infierno, estas brujas manejaban a placer la ignorancia y los deseos libidinosos
de las gentes embrutecidas que acudían a aquel abominable Cap. XVII: Leyendas medievales y renacentistas, por Antonio
Galera. Las leyendas nacieron de la Historia y de la
tradición y se han transmitido de boca en boca desde tiempos inmemoriales... La
leyenda contiene en sí misma la potencialidad de su difusión, ya que su cauce
primordial no es el medio escrito, sino la tradición oral. No obstante, muchas
leyendas fueron glosadas por escribas, poetas y literatos en diferentes
periodos de la Historia. En este artículo se relatan varias leyendas medievales
y renacentistas surgidas de la Historia, y en las que resulta por ello difícil
delimitar realidad y ficción; se transcribe también un cuento moralizante de la
época o Cap. XVIII: Leyendas nazaríes,
por Emilia Cobo. Se trata de una recopilación de leyendas con dos rasgos en común:
el tiempo histórico y el especio geográfico que abarcan. El origen de estas
leyendas de sabor oriental, que parecen sacadas de los cuentos de Las mil y una noches, está en las
tierras del sur de España en las que pervivió durante
más tiempo la civilización islámica: Al Ándalus, y
proceden de la última época de este dominio: el reino nazarí de Granada.
Cap. XIX: La caballería medieval española,
por Antonio Galera. En la España medieval, el caballo era un arma de guerra: la mejor y la más
eficaz. Durante el periodo helenístico y durante el Imperio romano, los
caballos ya gozaron de gran consideración: representaban el poder de las
familias, de los grandes generales o de los reyes. El caballo de Alejandro
Magno, Cap. XX: Omar ben Hafsún y el reino
de la montaña, de
Emilia Cobo. Se trata de la apasionante historia de Omar ben Hafsún («Omar hijo de Alfonso el noble»),
uno de los personajes más interesantes de la historia medieval andalusí o
hispanomusulmana. Vivió a caballo entre los siglos IX y X y mantuvo en jaque a
cuatro sultanes de Al Ándalus, hasta que la
enfermedad y la muerte lo vencieron. De este personaje, descendiente de los
condes visigodos de Ronda, atrae lo accidentado y novelesco de su vida, tan
llena de vicisitudes. Cautivan sus condiciones de guerrero hábil, fuerte en la
defensa, burlón en los tratos, o altivo en sus relaciones con los califas
musulmanes. Asombran sus dotes de organizador, su habilidad para sacar partido
de la flaqueza del enemigo, y las envidiables condiciones que le permitieron
sostener, durante treinta años, un reino cristiano «montaraz» en Bobastro, junto a la capital del poderoso imperio islámico
de Al Ándalus. Y es que en los últimos tiempos de su
vida, el «rey de la montaña» Omar ben Hafsún, padre de Santa Argentea,
decidió convertirse a la religión de sus ancestros, el cristianismo, y morir
bajo el nombre de Samuel de Bobastro...
Cap. XXI: Los desconocidos eremitas de la Alcarria, de Juan Ignacio Cuesta. El capítulo hace un recorrido por diversos
enclaves de la comarca de la
Alcarria, en la provincia de Guadalajara, marca o tierra fronteriza en el Medievo que alberga multitud sorpresas históricas,
artísticas y paisajísticas. En este lugar tuvieron los templarios algunos
enclaves discretos, apropiados para desarrollar sus cometidos de vigilancia
fronteriza, de repoblación y consolidación de territorios y, también, de
fortalecimiento espiritual en lugares especialmente apropiados para ello... En
estas tierras podemos encontrar impresionantes lugares desconocidos, como la «ciudad eremítica»
de Cívica, un promontorio rocoso lleno de cavernas, galerías
artificiales, oquedades y techos que conservan estalactitas. Aunque no hay
indicios que lo confirmen, es muy posible que este lugar fuera utilizado desde
muy antiguo como refugio de eremitas. En cualquier caso, el visitante tiene la
sensación de hallarse ante un enclave sagrado en el que resultaría
relativamente fácil entregarse a visiones místicas. Junto a Cívica hay una
impresionante cascada, no tanto por su tamaño, como por el despliegue de
colores del paisaje, engalanado con todas las gamas del verde y cuya existencia
depende del agua que resbala y forma cortinas de agua que alimentan diversas
especies de plantas, sobre todo, musgos, helechos y culantrillos de brillos
esmeraldas. Allí se abre una grieta tras la que hay una pequeña sala en la que
también se acumulan innumerables sugerencias... No se sabe quiénes habitaron
las grutas de Cívica. ¿Eremitas hispanorromanos?
¿Monjes jerónimos del cercano monasterio de San Blas, hoy en ruinas?
¿Refugiados templarios procedentes de Torija u otras
encomiendas tras la disolución de su orden?... Quizás todos ellos en diferentes épocas históricas.
Cap. XXII: El olvidado rey García de Galicia, por
Carlos García Costoya. Por lo general, los monarcas medievales que gobernaron los reinos
cristianos españoles son unos grandes desconocidos. Sus vidas, hazañas y
vilezas permanecen olvidadas en los oscuros anaqueles de los archivos. En este
capítulo se refiere la historia de la conspiración de los regios hermanos Alfonso VI de León y Sancho II de Castilla, para
arrebatarle el reino de Galicia a su hermano menor, García, a quien condenaron
a vivir prisionero los últimos veinte años de su vida. Su particular historia
es propia de la «Máscara de Hierro», con la diferencia de que, en este caso, no
se está hablando de ficción literaria sino de las luchas fratricidas que se
sucedieron en la España cristiana del siglo XI...
Cap. XXIII: Las
emparedadas: ¿condena o penitencia?,
por Chema Ferrer. El emparedamiento es una costumbre ancestral que consiste en encerrar a una persona viva
en una pequeña celda de la que jamás podrá salir. Los emparedados podían ser
condenados o voluntarios (generalmente por razones religiosas), pero el final
era siempre el mismo. En el capítulo se refieren algunos casos en que el furor
de la virtud y la devoción llevó a mujeres al suplicio voluntario de encerrarse
en vida entre cuatro paredes, en algunos casos solas, como Santa Potenciana, una eremita andaluza de los tiempos del
califato de Córdoba, y en otros casos acompañadas, como Santa Oria, emparedada
con su diligente madre Amuña, con cuyo cadáver terminó conviviendo Oria hasta que también falleció. Otros motivos de
emparedamiento sucedían por la llamada «Pública Honestidad». En el derecho
medieval, el matrimonio no consumado tras los esponsales derivaba en una
situación anómala: las mujeres quedaban impedidas para contraer nuevas nupcias,
por lo que solían ingresar en conventos de clausura de por vida. El emparedamiento como castigo
también fue casi siempre aplicado a las mujeres y se realizaba como método para
reprimir su sexualidad. Los antecedentes se remontan a las sacerdotisas del
templo de Vesta. Las famosas vestales hacían votos de virginidad estricta; si
éste se incumplía, el castigo era el emparedamiento o, más bien, el enterramiento
en una tumba en la que sólo se les proporcionaba una lamparilla de aceite,
leche y un poco de pan, mientras la turba enfurecida pisoteaba la tierra que la
cubría. Hay varias
historias tétricas sobre el emparedamiento como castigo. En 1770 se encontró en
una estancia disimulada del campanario de la catedral de Granada un esqueleto;
así lo atestiguó José Ventura, mandadero de las monjas de la piedad. Dicho
habitáculo, de cuatro palmos de lado, sólo tenía un agujero en el techo que
haría las veces de respiradero y por el que se supone se le echaría algo de
comer al condenado.
Cap. XXIV: Alfonso X,
virtudes y desafueros del rey Sabio, por Antonio Galera. En
este capítulo se refieren algunos episodios bastante desconocidos sobre el
monarca castellano Alfonso X, una de las figuras políticas y culturales más
importantes de la Edad Media. Y es que, el que fuera trovador de la Virgen, fue
también mecenas de saberes sacros y paganos. No dejó de ser frecuente que algunos reyes
medievales se dejaran aconsejar por místicos, maestros e iluminados que
aseguraban transmitir los designios de Dios o que usasen su privilegiada
posición para acceder a los saberes filosóficos y
ocultistas de otras culturas. El caso de Alfonso X es un ejemplo en este
sentido, pues dentro de su magnífica empresa cultural, en la que brilló con luz
propia la Historia, ocupan un lugar destacado la astrología y la astronomía
(reunidas en una sola ciencia en aquellos tiempos). Anécdotas solemnes y
cotidianas del Rey Sabio han sido recuperadas de diferentes documentos, para
ilustrar sobre la personalidad de un monarca que dedicó más de la mitad de su
reinado a aspirar a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que amó
con sinceridad a su pueblo, que tuvo tantos aciertos como graves errores, y que
murió olvidado y asediado en Sevilla en 1284. A pesar de todo, la memoria
histórica le recuerda hoy por su incomparable legado cultural.
Cap. XXV: El intrigante
clan de los Abencerrajes, de Emilia Cobo. En la Edad Media, el
poder residía a menudo en las grandes sagas familiares. En ocasiones, los
linajes más influyentes acaparaban tanta riqueza e influencia como los
monarcas. Y esto ocurría tanto en los reinos cristianos como en los reinos
musulmanes que durante ese periodo ocupaban el solar ibérico. Uno de los linajes nobiliarios que más influyó en
el reino nazarí de Granada desde comienzos del siglo XV hasta su total
desaparición en 1492 a manos de los Reyes Católicos, fue la familia
Abencerraje, de origen africano. Éste es el nombre castellanizado con el que se
conoció a la tribu de los Banu Sarray, apellido que significa «hijos del talabartero». Su historia es la historia del nepotismo, el tráfico de
influencias y la intriga política en la España musulmana. Debido a sus
rivalidades con otros linajes granadinos, y sobre todo a la debilidad de los
sultanes de ese periodo, los abencerrajes contribuyeron a precipitar la caída
del último reducto moro de España.
Cap. XXVI: El enigma de Hanos y otros lugares malditos, por
Juan Ignacio Cuesta. El extenso páramo alcarreño, dividido en dos partes por el río Tajo, es una
tierra caracterizada por la pobreza de unos terrenos duros, inservibles para
otra cosa que no sean cultivos de cereales, olivos, almendros, vides, ganado y
su producto más genuino: todo cuanto fabrican las abejas. En algunos lugares la
dureza llega a ser extrema. Y, sin embargo, hubo gentes que eligieron estos
sitios para vivir, quizá porque las condiciones ambientales en aquellos tiempos
eran diferentes. Sus asentamientos desaparecieron bruscamente y, según dicen
las leyendas, de manera dramática. La falta de documentos impide a los
historiadores hacer algo distinto a especular aplicando el sentido común. Hanos fue un pueblo maldito que desapareció dejando un buen
montón de ruinas que apenas se ven bajo los paupérrimos rastrojos y matorrales.
Nadie quiso saber nada de la vida de sus habitantes, ni de su destino, puesto
que a nadie mereció la pena escribir sobre ello. Sólo nos queda de esta
población un testigo mudo que se eleva milagrosamente sobre el páramo: «el Paherón», apenas un esqueleto de piedras mal ensambladas
que nos avisa de que a su alrededor late un misterio difícil de desentrañar.
Cap. XXVII: Aliatar, por Emilia Cobo. Aliatar es otro personaje histórico del reino nazarí de Granada, vivió en el siglo XV y
se le conoce más por leyendas, romances, novelas, e incluso por obras
teatrales, que por datos fehacientes que la historia haya conservado de él. Fue
jeque de Granada, y de él las crónicas dicen que «era moro célebre, por haberse elevado con su valor desde el
modesto ejercicio de especiero a las mayores honras de la caballería». Aliatar participa en numerosas batallas y correrías por las
tierras de frontera entre el reino cristiano de Castilla y el islámico de Granada,
siendo protagonista de algunas gestas heroicas. No obstante, poco se sabe
históricamente de este noble guerrero, que fue el terror de los cristianos en
la zona fronteriza, aunque su figura ha trascendido al campo de la leyenda y
del romance a lo largo de varios siglos, desde sus contemporáneos hasta los
románticos.
Cap. XXVIII: Los monjes
soldados del Alto Rey, por Juan Ignacio Cuesta. En
este capítulo se describe la historia de una región empobrecida, abandonada, olvidada y
casi desconocida para la inmensa mayoría: la Sierra de Alto Rey, en la
provincia de Guadalajara. En su punto más alto, los caballeros templarios
habrían emplazado un puesto de vigilancia, un castillo construido cerca de un
curioso santuario que oculta su cima. Resulta extraño y perturbador que este
risco, en la distancia y a pesar de las evidentes diferencias, recuerde otro
lugar que tuvo mucha relación con la Orden del Temple: Alamut,
el refugio del Viejo de la Montaña. En aquella lejana fortaleza, al sur del mar
Caspio, en Persia, llamada también el «nido de las águilas», se gestó una de
las epopeyas de la historia medieval. La secta ismaelita de los «Asesinos»,
despreciados y temidos a partes iguales, emprendieron desde aquel lugar una
serie de actividades que sembraron el pánico en Oriente y que se basaban en el
asesinato político. En la cumbre del pico más
alto de la Sierra de Alto Rey, en el corazón de España, a 1852 metros de altura, donde la nieve puede
verse a veces hasta entrado el verano, está el Santuario de Cristo Rey, también
conocido como Alto Rey de la Majestad o Santo Alto Rey. No es lugar de acceso
fácil... Todos los primeros sábados de septiembre suben numerosos romeros hasta
este antiquísimo recinto sagrado, cuya memoria se hunde en la prehistoria, para
venerar al «Rey del Mundo». Así que éste es uno de tantos lugares donde se han
celebrado siempre ceremonias y ritos sagrados, paganos o cristianos... Si
realmente los templarios erigieron el primitivo santuario de Alto Rey, y si
realmente, como sostiene también la tradición, construyeron o utilizaron
algunas de las iglesias más fascinantes y repletas de simbolismo de la zona,
como Santa Columba Albendiego o San Bartolomé de Campisábalos, ¿qué razones profundas tuvieron para ello?
Cap. XXIX: Las claves templarias del castillo de Santorcaz,
por Fernando Arroyo. Aunque la documentación no pueda demostrarlo,
sencillamente porque existe un vacío documental, lo cierto es que son muchos
los indicios que apuntan a que el castillo de la localidad madrileña de Santorcaz fue templario. El lugar de Santorcaz
fue ocupado desde tiempos inmemoriales, como lo demuestran los vestigios
arqueológicos de la antigua ciudad celtibérica de Orcada.
El castillo fue también prisión de nobles y clérigos, contando entre sus más célebres
prisioneros a Ana de Mendoza, princesa de Éboli, o a
Rodrigo de Calderón, conde de la Oliva, marqués de Siete Iglesias y ministro de
Estado de Felipe II. También, entre 1466 y 1472, estuvo preso en Santorcaz un humilde bachiller y arcipreste de Uceda
llamado Gonzalo Jiménez de Cisneros (llamado luego Francisco, al tomar el
hábito de San Francisco), que llegaría a ser el poderoso Cardenal Cisneros. No sólo la tradición fuertemente arraigada,
sino una serie de pinturas murales insólitas en el interior de la actual
iglesia parroquial de San Torcuato, antiguo templo de la fortaleza, parecen
señalar a los freires del Temple...
Cap. XXX: El Hundido de Armallones, ¿un jardín botánico templario?,
Juan Ignacio Cuesta. En las gargantas del Tajo, en la provincia de Guadalajara,
existe un espectacular cañón conocido como Hundido de Armallones. Los
lugareños mantienen relatos muy interesantes sobre este paraje. Uno de ellos
afirma que toda aquella región estuvo bajo la tutela de la Orden del Temple
durante el siglo XIII y principios del XIV. ¿Existió en el Hundido de Armallones un convento, monasterio o encomienda cuyas
ruinas quedaron bajo el gran desprendimiento que se produjo coincidiendo con
algún movimiento sísmico anterior a 1578? ¿Se cultivaron aquí plantas
medicinales, algunas de ellas con sustancias cannabinoides
utilizadas desde antiguo para alcanzar éxtasis místicos? De todo ello parece
haber vestigios...
Cap. XXXI: El Cañón del río
Lobos: un centro sagrado, por Fernando Arroyo. El Cañón del
río Lobos, en la provincia de Soria, es uno de los centros mágicos y sagrados
más importantes de España. Especialmente famosa es su ermita de San Bartolomé
de Ucero, repleta de un simbolismo desconcertante. El
lugar en que está enclavada, de una belleza natural abrumadora y junto a unas
cuevas donde los antiguos celtíberos del cercano Castro Bellido oficiaban
ritos a la Magna Mater; la tradición que vincula este
templo con el antiguo e ilocalizado convento
templario de San Juan de Otero, citado en 1170 una bula papal de Alejandro III,
hacen del lugar uno de los más enigmáticos y fascinantes de toda Europa. En
este capítulo se hace un repaso histórico del enclave, se realiza un análisis
iconográfico de la torre del homenaje del castillo de Ucero,
ruinoso guardián a la entrada del Cañón, y se expone una hipótesis sobre la
trascendencia simbólica que el emplazamiento pudo tener para los templarios.
Cap. XXXII: Conquistadores
del Nuevo Mundo: forjados para la gloria, por
Emilia Cobo. En este capítulo se ofrecen algunos datos poco conocidos sobre la
vida de dos de los más grandes conquistadores españoles, los hidalgos
extremeños Hernán Cortés y Francisco Pizarro. A las aventuras y hazañas de los dos principales
conquistadores del Nuevo Mundo se han dedicado infinidad de estudios. En este
artículo se repasarán etapas de sus vidas anteriores a las campañas que los
encumbró a la gloria, etapas menos relevantes que sus conquistas imperiales
pero en las que se forjó la personalidad del conquistador. Surgen así unos
personajes de carne y hueso, valientes, ambiciosos, maquiavélicos, nobles,
honestos... También se recordará el instante más crucial de la vida de toda
persona, un instante que a todos llega y que a todos trata por igual, que no
distingue a ricos de pobres, a olvidados de recordados, a traidores de traicionados:
la muerte.
Cap. XXXIII: El mensaje
secreto del Palacio Laredo, por Fernando Arroyo. Pese a
la relevancia que para la ciudad de Alcalá de Henares y para el arte romántico
en general tuvo Manuel José de Laredo y Ordoño,
polifacético hombre que fue arquitecto, político y artista, apenas su figura y
obra son conocidas, ni siquiera en la Cuna de Cervantes: la vieja Complutum de la que llegó a ser alcalde entre 1891 y 1893.
Este artículo se ocupa precisamente de la vida y el legado artístico de un
relevante personaje histórico que, debido seguramente a la discreción de la que
siempre hizo gala y a su carácter hermético, ha pasado bastante desapercibido.
Especialmente, el artículo se centra en su obra más emblemática y enigmática:
el conocido como Palacete Laredo de Alcalá de Henares, un fascinante capricho neomudéjar que esconde un mensaje secreto...
| |